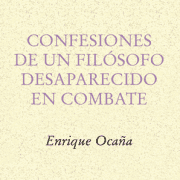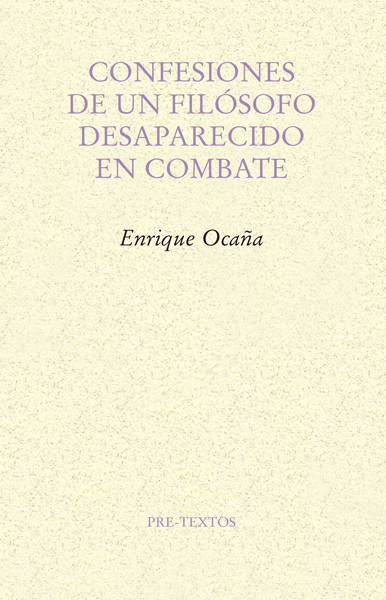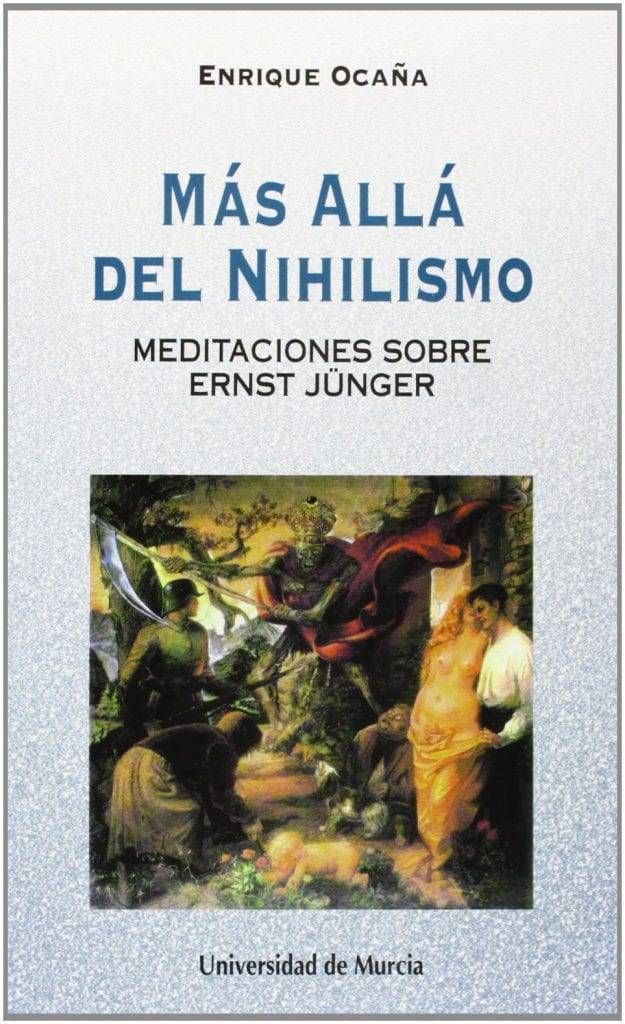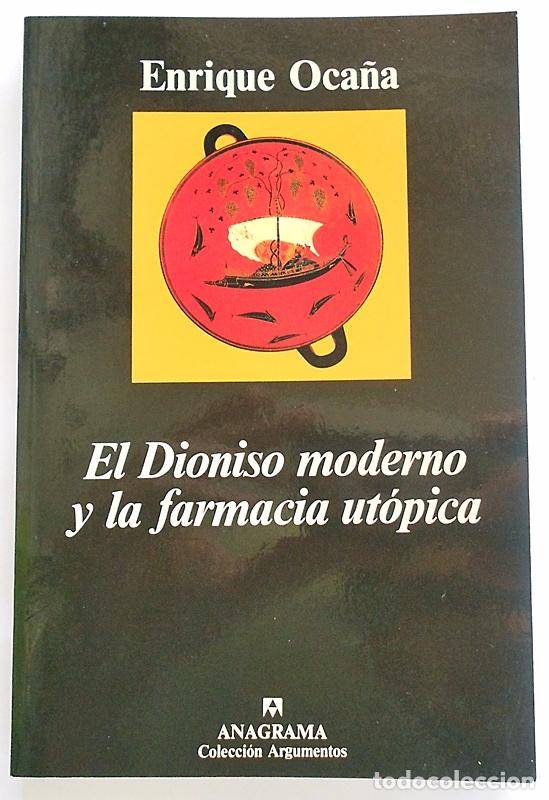Enrique Ocaña, uno de nuestros filósofos más incisivos y menos académicos, ha publicado, tras años de silencio, un libro inclasificable, difícil de tolerar para mentes estrechas, tan ameno como profundo, que ningún lector avezado y desprejuiciado debería perderse.
Confesiones de un filósofo desaparecido en combate (editorial Pre-Textos, Valencia) es una rara avis dentro de nuestras letras, y lo es por una serie tan bien nutrida de razones, que no podremos aquí mencionarlas todas. En primer lugar cabe una advertencia: los propensos a escandalizarse deberían mantenerse muy lejos de sus páginas, pues a primera vista se diría que el autor ha desenterrado el hacha de poner en fuga a todos los pacatos que en el mundo han sido, ya que la parte confesional del texto hace aparecer al filósofo desaparecido bajo especie maldita: drogodependiente, arruinado por todas las formas de la ruina, maníaco-depresivo diagnosticado y, sujeto paciente, en fin, de una larga serie de experiencias límite que van componiendo un viaje iniciático en pos de la diosa Atenea.
Ahora bien, ¿en realidad es su intención la de escandalizarnos? En absoluto: el filósofo reaparecido en buena hora –la de su humildad ganada de camino a Ítaca– no pretende perder el tiempo en tales minucias, sino simplemente compartir una experiencia extrema de vida, pues el amor no conoce el miedo ni comulga con tibiezas. ¿Es entonces este un libro de tono amoroso? De principio a fin, pues habiéndolas pasado tan amargas el autor, no encontramos en su expresión un rastro de amargura, una queja, una acusación destemplada, ninguna clase de rencor, aunque sus páginas estén llenas de llamadas de atención hacia este despropósito general que hoy nos gobierna.
Con una prosa elegante, vivaz, que juega con las personas del verbo, y está llena tanto de vigor narrativo como de capacidad analítica –casi siempre trufada de hallazgos poéticos–, Enrique navega las aguas procelosas de su biografía. No debe de ser nada fácil desnudarse así y, sin embargo, el filósofo reaparecido en buena hora –muy lejos del exhibicionismo– lo hace como si estuviera sentado a solas sobre un camastro duro, en una celda franciscana, quitándose las prendas en presencia sólo de dios, un dios que es aquí el corazón, el propio corazón atribulado y esclarecido.
Su historia familiar, con una madre gitana y bailaora de tablaos, la Gitanilla de Bronce, y el padre atormentado por la ruina mental y económica –que tuvo final de perro en la cuneta–, no dejará a ningún lector indiferente, pues resulta apasionante, así como la peripecia del propio filósofo, siempre presto a pasar por encima de todo lo conveniente y sensato para citarse con lo desconocido, que es el único no-lugar donde uno puede negarse a sí mismo ante el verdadero conocimiento. Dirán algunos algo espantadizos: a ese precio –psiquiátricos, ruina económica y académica, olvido, estigmatización social y laboral– mejor quedarse en ignorante. Sin embargo, en busca de la verdad, el filósofo honesto debe aprender a morir y estar ya muerto, desaparecido en combate.
¿A qué llamamos drogas, y a qué llamamos filosofía?, se pregunta Ocaña a lo largo de estas lúcidas páginas. Sus múltiples respuestas no tienen desperdicio, pues el filósofo –lejos ya de todo dogmatismo, trabajado por el dolor, la vesania y la compañía cotidiana de la Parca, que desayuna y cena con los audaces– no pretende adoctrinar a nadie, sino invitar a todos a quitarse la camisa de fuerza de lo consabido para poder abrir los ojos, al menos, a la evidencia de nuestra supina ignorancia. Reconocer rendidamente que uno no sabe quién o qué es, que nunca lo sabrá, es conocerse a sí mismo a la manera socrática, y conocer de paso el universo y a los dioses. ¿Qué tiene hoy que aportar la filosofía, interminablemente enredada en sus marañas dialécticas, sobre este asuntillo del conocerse a sí mismo, del que sólo el silencio sin principio ni fin puede hacerse cargo? Una filosofía viva y hecha para la vida es lo que reclama el filósofo reaparecido en buena hora, y esta sólo es posible ponerla en pie –como nos dejó escrito Platón– a partir de una asunción plena de nuestra propia muerte, muerte a toda tentación de fundar el manicomio de la identidad propia, desde el que sólo vemos una minúscula parte del ser que somos, a la cual le otorgamos el colmo de la importancia.
Con una inteligencia chispeante, una cultura tan vasta como bien asentada en la amplitud de miras, y un don para llevarse al lector de la mano desde la primera página, Ocaña ha escrito un libro proteico donde cabe casi todo de una manera harto armoniosa y sorprendente: delicioso en cada una de sus consideraciones acerca de literatura, historia, sociología, el fenómeno de la adicción, los despeñaderos de la enfermedad mental, los psiquiátricos… En fin, más allá de su valor como llamada al despertar de la conciencia, que aquí incluye no sólo una dimensión metafísica, sino el apercibimiento urgente de la administración de muerte–en términos de Agustín García Calvo– en que se ha convertido el sistema, Confesiones de un filósofo desaparecido en combatees literatura de primer orden, un acontecimiento para todos los amantes de la belleza y el espíritu libre.
¿Es que el trato prolongado con las que tildamos, apresuradamente, como drogas duras, aderezado con excesos variopintos, conduce al palacio de la sabiduría? Pues miren ustedes, lo más seguro es que uno vaya directo a los infiernos, a no ser que su periplo esté guiado, de principio a fin, por la atención ecuánime, que es el más preciado don del que disponemos como seres conscientes. Enrique Ocaña, vapuleado y roto hasta el delirio, reducido a cenizas, renace de ellas como uno más de los cofrades de la loca sabiduría, es un caso de lucidez extrema hallada en la mugre, en las sentinas del alma aperreada. Con la pierna echada a perder por la agresión de un desalmado, y cien males más encima, lo sentimos hoy danzando entre chamanes y derviches.

Comparte esta publicación
Suscríbete a nuestro boletín
Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia