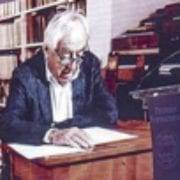El escritor holandés recibe el X premio Formentor de las Letras.
Aunque habitualmente vive en Menorca, donde desarrolla su tarea fundamental de escritor, el confinamiento mantiene a Nooteboom en Ámsterdam, desde donde ha leído un brillante discurso en el que ha reivindicado la experiencia de la vida –y en su caso la de los viajes y el conocimiento de lo distinto– como la fuente fundamental de inspiración de la escritura.
Presentación WMagazín:
Cees Nooteboom (La Haya, 1933) es un hombre nómada por el mundo, alumno feliz de las experiencias de la vida, de eterna vocación filosófica, agradecido a los autores clásicos y sabedor de que hay que esperar para reconocer cuándo se debe leer y escribir algo. Son las raíces sobre las que sostiene el árbol de su creación literaria: narrativa, poesía, ensayo y traducción. Las negritas son también de la revista literaria WMagazín.

Leyendo el libro del mundo
Por Cees Nooteboom
En el ahora en que escribo estas palabras, veo delante de mi ventana la pequeña rama de nogal que corté frente a esta aislada casa alemana en la que resido. Nunca me había fijado yo mucho en los nogales —a pesar de que mi nombre, Nooteboom, que en español significa «nogal», hubiera sido razón suficiente para ello—, y, por consiguiente, nunca había reparado en la belleza de las formas de sus hojas. Hace unos días coloqué esa elegante ramita delante de mi ventana por la que veo una hiedra exuberante, detrás de esta unos árboles altos, después un campo que el tractor del vecino recorre de un lado a otro, al fondo un bosque y más allá, en lontananza, los Alpes, pues esta casa está ubicada en un lugar apartado, en una zona rural de Baden Württemberg, que es uno de los estados de Alemania, como bien saben ustedes. Los discursos poseen siempre un entonces y un ahora, el entonces de la escritura y el ahora, es decir, ahora mismo, en que toca pronunciarlos. De ser así, me encuentro, en este momento, delante de ustedes en Formentor, el lugar que da nombre al premio que hoy recibo. Es posible que escuchen ustedes una leve vacilación en mi voz, porque el tiempo en el que vivimos es un tiempo incierto en que las cosas que damos por sentadas no siempre son seguras. Escribo estas palabras el último día del mes de mayo. Tal como están las cosas ahora, existe aún la posibilidad de que el virus que actualmente domina el mundo nos juegue una mala pasada, y, en tal caso, no estoy hoy, el 18 de septiembre, aquí en Palma de Mallorca delante de ustedes, sino en otro lugar, donde ustedes no están, lo cual sería de lamentar. La isla en la que se encuentra Formentor es vecina de mi isla, Menorca, que no es mía, por supuesto, aunque yo diga «mi» isla, pero sí es el lugar donde he escrito gran parte de mis libros y poemas en los últimos cincuenta años. De modo que el premio que recibo es para mí, en cierto sentido, como llegar a casa, con lo que no quiero decir que se me haya otorgado por esta razón, claro está, si bien estoy convencido de que la isla más pequeña ha sido una inspiración esencial para mi obra a lo largo de todos esos años.
Algunos días del año, en Menorca, cuando desde mi pueblo de San Luis me dirijo hacia el oeste en dirección a Ciudadela, avisto la forma de Mallorca, una atractiva figura geológica, ligeramente curva, que parece flotar sobre el mar, como una tentación. El viaje en barco de Ciudadela a Alcudia dura tres horas, un trayecto que he realizado con cierta frecuencia, pero mientras lo hacía nunca pensé en el Premio Formentor, hasta ahora, ahora que quiero expresar mi agradecimiento por este gran honor. A principios de la década de los sesenta, dos de los escritores que yo más admiraba, sin comprenderlos del todo, el irlandés Beckett y el argentino Borges, recibieron este mismo premio… Borges, el vidente ciego, se convirtió con el paso del tiempo en una figura mitológica, como la propia literatura, una constante fuente de inspiración, un ejemplo de erudición y de la posibilidad de jugar de una manera superior con todo lo que uno ha leído.
¿Cuándo se convierte uno en escritor? ¿Es gracias a la lectura o gracias a la vida? ¿O es por una combinación accidental o, por el contrario, intencionada de ambas? En el seminario donde cursé el bachillerato clásico yo no había leído ni a Borges ni a Beckett. ¿Influye la forma en la que discurre tu vida en la manera en que buscas tu camino en la literatura? Tenía yo suficientes razones para preguntarme esto, porque, al igual que muchos de mis contemporáneos nacidos antes de la guerra (soy del 33) que aún vivieron, de forma más o menos consciente, suficientes años de aquella época como para haber sido tocados por ella definitivamente, aquella guerra, sin que yo me diera cuenta entonces, se convirtió también para mí en una fuerza nada desdeñable que afectaría mi vida y, por lo tanto, mi escritura, a causa del inevitable caos que la acompaña. Mis padres se divorciaron en el último año de la guerra. Debido al hambre que azotaba a La Haya en aquel mismo año de 1944, mi padre, que moriría en un bombardeo de aviones británicos dos meses después, me había enviado con mi madre fuera de la ciudad, porque ahí todavía había algo de comer. Nuestra casa en La Haya sería destruida en este mismo bombardeo; todavía conservo en mi retina la imagen de aquel irreconocible montón de piedras.
Mi madre se volvió a casar en 1948 con un hombre extremadamente católico, por lo que me internaron en un seminario de franciscanos, y después, una vez que me echaron de ahí, en uno de la orden de Agustinos, y la palabra «orden» me la tomo aquí literalmente como la antítesis de «caos». Esto supuso un nuevo giro en mi biografía. En mi libro sobre Venecia, en el que comento una pintura de Carpaccio que representa a san Agustín como un escritor con la pluma levantada, es decir, en el momento de la inspiración, sostuve que él fue el mejor escritor entre los santos y el más santo entre los escritores. Así que no podría haber tenido yo mejor suerte, a pesar de que el amor entre los agustinos y yo no fuera perfecto y me expulsaran también de ahí, pero, con todo, estoy convencido de que la palabra Orden —ordinis Sancti Augustini— está bien elegida: por primera vez hubo orden en mi vida, tal vez gracias a los frailes, pero en especial gracias al horario estricto que impera en un seminario, y, con toda seguridad, gracias a los clásicos que allí me enseñaron y que ejercerían una influencia duradera en mi obra, que a partir de aquel momento, por el orden benéfico y por el caos que yo mismo me creé, se caracterizaría por una continua existencia nómada. Yo no podía imaginarme en una universidad, mi universidad sería el mundo. No creo que por aquel entonces ya quisiera ser escritor. Tanto el orden como el caos se convirtieron en parte de mi vida: el caos de estar siempre en camino unido a la necesidad de escribir sobre ese estar en camino, y mi obsesiva y tenaz curiosidad gracias a la cual aprendía idiomas mientras viajaba, a lo que contribuyó la base que había adquirido en los pocos años que había estudiado griego y latín y tres idiomas modernos en el seminario.
En septiembre del año pasado obtuve un doctorado honoris causa en Londres y a los estudiantes les expliqué, con un placer un poco perverso, aunque no fuera esta mi intención, que además de la universidad, existen formas ilegales de aprender o de adquirir los signos externos de erudición; pero aquí habla, claro está, el autodidacta, por no hablar de mi carrera de banquero, que inicié al irme de casa a los diecisiete años y que consistió en trabajar un par de años como joven empleado en un banco. Todo aquello no me aportó ninguna novela sugerente sobre la banca, pero sí me sirvió de algo. Y es que, algunas veces, cuando me permitían llevar dinero en bicicleta a unas ancianas de alta alcurnia, yo aprovechaba para hacer un gran desvío por un bosque donde me detenía junto un arroyo para, sí, ¿para qué? Para pensar, y a veces pienso que mi escritura comenzó en aquel lugar, sin poner una palabra sobre el papel. Me sentaba allí y pensaba, una forma de absentismo y de clandestinidad que ahora sé que es parte integral de la escritura.
Pensaba en lo que realmente quería y en lo que había leído. Lo que me había quedado del poco tiempo que cursé la escuela secundaria era la avidez por leer libros, y cuando hoy vuelvo a mirar mis antiguos libros y las fechas que anotaba fielmente en ellos, me sorprende encontrar no solo a Sartre y a Faulkner o a los clásicos que estudié en el seminario, como Ovidio y Homero, sino también a unos cuantos escritores holandeses de los que ustedes desafortunadamente nunca habrán oído hablar, porque el neerlandés es un lenguaje secreto en el que hay que haber nacido para poder descubrir los tesoros ocultos de nuestra literatura.
En mi casa no se leía, al menos no aquellos libros que fascinan a quien más tarde será escritor. ¿Cómo funcionan esas cosas? Saltas de un libro a otro, algunos escritores no dejan de cautivarte a lo largo de toda la vida; tal vez no los comprendiste del todo cuando los leíste por primera vez y, para según qué libros, tuviste que aprender a captar los matices del idioma extranjero. Es una escuela dura en la que uno mismo hace de alumno y de profesor, una escuela que te acompañará toda la vida con descubrimientos siempre nuevos. Por aquel entonces no tenía yo muchos amigos literatos; vagaba por una inmensa selva, no para buscar, sino para encontrar. Uno de los libros más antiguos en el que anoté mi nombre es L’existentialisme est un humanisme de Sartre. ¿Entendí este libro en aquel momento? ¿Era mi francés lo suficientemente bueno? Llevaba años haciendo viajes en autostop con camioneros franceses, pero el discurso en las cabinas de los enormes camiones estaba más enfocado en el siguiente restaurante que en la filosofía, y, sin embargo, pienso que aprendí mucho de ellos. Recuerdo la obstinación por desviarnos de las rutas para ir a comer tal o cual especialidad culinaria local. Ahora, sesenta años después, leo en una biografía de Heidegger acerca de sus respuestas a Sartre, y algunas partes del rompecabezas empiezan a encajar; aquello que, con toda probabilidad, no entendí en su día se torna claro. Comprendí, por la prensa de aquellos días, que había varios autores franceses, como por ejemplo Simone de Beauvoir, que profesaban una gran admiración por William Faulkner. Ignoro si lo habían leído traducido o en su idioma original, pero para mí la lengua y el estilo de Faulkner eran un gran desafío, y no fue hasta más adelante, después de viajar por Misisipi y otros estados del sur y comprender cuán vinculados estaban la cultura de la América negra y el pasado esclavista en el mundo de Faulkner, cuando por fin hallé el acceso a su intenso y complejo mundo.
En cierta ocasión me encontraba yo frente a la enorme biblioteca de mi amigo alemán Rüdiger Safranski, autor de las biografías de Nietzsche y Heidegger, Hölderlin y E.T.A Hofmann, Goethe y Schiller. Estaba yo ahí cavilando un poco, con respeto y envidia, y se me ocurrió preguntar, probablemente en un tono de desesperación: «Rüdiger, pero ¿cuándo has leído todo esto?». Y él me contestó, como si llevara tiempo preparándose para esta pregunta. «Mientras tú leías el libro del mundo». En mi vida he tenido que responder con frecuencia a la pregunta de por qué viajo tanto, y, como reacción a la constante incomprensión hacia mi supuesta inquietud, he desarrollado un mecanismo de defensa que tiene que ver con mi pasado, con aquel par de años en el seminario. Gracias a este pasado, como no puede ser de otra manera, desarrollé una fascinación por los monasterios que me ha acompañado toda la vida, en especial por sus variantes cada vez menos comunes, los monasterios con el bello nombre de «contemplativos», órdenes como las de los benedictinos y cistercienses, también llamados trapenses. El silencio que reina en estos lugares, la regularidad que en efecto me faltaba en mi inquieta vida, me atraían hasta tal extremo que me presenté —debería de tener unos dieciocho años— en un monasterio trapense situado en el sur de los Países Bajos para preguntar si podía ingresar en la orden. El abad, un hombre sabio, capaz de atravesar con su mirada mi alma inquieta, debió de llegar a la conclusión de que lo que a mí me movía no era la fe. Me entregó una historia de la vida de los santos en latín, una celda para dormir y un diccionario, y me encargó que tradujera un fragmento del libro. Al cabo de unos pocos días me largué de ahí, pero desde entonces no he dejado de visitar regularmente monasterios dondequiera que estén —Irlanda, Castilla o Japón—, y me he construido mi propio monasterio, sin cofrades, con la infinita serie de habitaciones de hotel que he ocupado: celdas para leer, escribir y pensar.
Hace mucho, en 1962, tuvo lugar un congreso literario en Edimburgo donde conocí a la escritora americana Mary McCarthy. Ella se hallaba entonces en la cima de su fama, y yo aún no estaba en ningún lado, pero en aquel encuentro, que se convertiría en uno de los más importantes de mi vida, ella debió de ver algo en mí, gracias a lo cual nació una amistad que se prolongó hasta su muerte. En el dédalo de mi defectuosa memoria creí que nos habíamos vuelto a encontrar en Formentor, cuando ella fue miembro del jurado en 1964, y mi admirado Gombrowicz uno de los candidatos. Lo del jurado y lo de Gombrowicz era cierto, sí, pero el encuentro tuvo lugar aquel año en Valescure y ella no votó por Gombrowicz, que contaba con el apoyo de un gran número de escritores, sino por Nathalie Sarraute, creo que sobre todo por su libro Tropismes, un título que ha dado nombre a una de las librerías francófonas fuera de Francia más bellas, me refiero a la librería Tropismes de Bruselas, donde compro mis libros siempre que visito la capital europea.
Las librerías, quisiera dejarlo claro aquí, son para los escritores una de las fuentes de inspiración más importantes. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que el periodo de cierre de librerías ha convertido a los lectores y a los escritores juntos en tristes huérfanos, algo que ni Amazon ni internet pueden remediar, pues no son sino enfermeros en el hospital equivocado. Si me imagino el cielo, veo la imagen de una gran librería un poco desordenada donde unos libros dispersos en el suelo engendrarán otros libros. Pero ¿qué libros son esos? Borges y Nabokov nacieron en casas llenas de libros. ¿Es bueno eso? A mí me daba envidia y, sin embargo, no sé si es bueno. A mi madre le gustaba leer, pero no los libros que yo más tarde admiraría; así y todo, pienso que la imagen de mi madre absorta en la lectura de un libro me condujo hacia la literatura. Como quiera que sea, algunos libros más vale leerlos a cierta edad. Mucho más adelante, afirmé en una de mis obras que al escribir uno siempre tiene en la mano a otros cien escritores, sea o no consciente de ello. Yo no fui capaz de leer a Borges hasta que la Collection La Croix du Sud de Roger Caillois publicó sus libros traducidos al francés, y no fui capaz de leer en francés hasta haber viajado infinitas veces con aquellos camioneros, porque mi francés escolar no bastaba. ¿Acaso mantenía yo conversaciones literarias con aquellos conductores? No, pero sí hice en aquellas cabinas otra cosa, igual de indispensable: escuchar las historias de otras personas. Y los relatos orales son libros todavía sin imprimir que te permiten acceder a la connaissance du monde, lo cual me lleva de nuevo a las palabras de Safranski acerca del libro del mundo.
Mis tres o cuatro cursos de educación secundaria me proporcionaron una base sólida que me permitió volver siempre a Heródoto, Catulo, Safo o San Agustín. Ahora bien, para enfrentarme al mundo vivo que me rodeaba, no estaba yo muy preparado; este lo tuve que descubrir por mi cuenta, lo cual solo es posible si uno se expone al azar. Y así fue como llegó a Ámsterdam un viejo director de escena, Pjotr Sjarov, que había sido alumno de Stanislavski. Nos trajo una representación de Chéjov tras otra, un recuerdo inolvidable, que más adelante retornó a mi poesía y que me hizo adicto al teatro. Con mis primeros ingresos tomaba yo cada año en Hoek van Holland un barco con destino a Harwich para asistir cada noche al teatro en Londres y casi anegarme en la extraordinaria riqueza de Shakespeare. Lo que comprendí entonces de aquella orgía lingüística shakespeariana no lo recuerdo, pero sí me ha quedado la fascinación por una lengua que es capaz de todo. Desde Londres hacía yo autostop a París, y recuerdo como si fuera ayer las primeras obras de Beckett, pero también las otras obras, tan diferentes y menos misteriosas, pero muy afiladas, de Anouilh y Adamov, con actores grandiosos como Serge Reggiani. No recuerdo gran cosa de las clases de literatura neerlandesa en mi escuela secundaria nunca acabada, pero la poesía de la generación de los 80 —y con ello me refiero a 1880, una generación literaria que, para la mayoría de extranjeros, es desconocida a causa de la inaccesibilidad de nuestra lengua—, sí me impresionó, en cualquier caso, me enseñó a leer poesía. Mucho más adelante encontré un antiguo cuaderno en el que había copiado cincuenta poemas de todo tipo, un cuaderno que podía llevarme fácilmente en mis viajes en autostop para leerlo y releerlo. Uno de los primeros grandes descubrimientos en mi propia lengua fue Louis Couperus, un escritor procedente de las Indias Orientales Neerlandesas, nuestras antiguas colonias, hoy Indonesia, que en el anterior fin de siécle escribió algunas novelas espléndidas, como De stille kracht (La fuerza oculta), en la que por primera vez penetraban los vientos del mundo tropical, una influencia que ya nunca me abandonó, como tampoco la que ejerció sobre mí Jan Jacob Slauerhoff, poeta maldito y médico de a bordo fallecido a temprana edad, y, que con sus soleares y fados melancólicos me evocó un mundo español y portugués que ya nunca más fui capaz de resistir y que no comprendí del todo hasta verme en un barco atracado en el puerto de Lisboa, convertido yo mismo en marinero, para zarpar hacia Surinam, con mis poemas en la maleta.
A mis veintiún años, en 1954, escribí mi primera novela: Philip y los otros. De esto hace ya 65 años y continúo escribiendo. En algún momento dije que uno debe esperar, aunque no sepa qué. En 1963 escribí mi novela El caballero ha muerto, que considero el fracaso más importante de mi obra. En este libro, el escritor se suicida después de fracasar en su intento de finalizar el libro que otro escritor había dejado inacabado. El libro era una sombra oscura y lejana de aquella primera novela que yo había escrito con total ingenuidad y sin recurrir a ninguna técnica literaria, lo que tal vez explica por qué cosechó cierto éxito en aquella época. La nueva novela con su triste desenlace recibió elogios a la vez que duras críticas, y tanto lo uno como lo otro estaba justificado. Yo sabía que tenía que escribir ese libro, pues de lo contrario hubiera proliferado en mi cabeza cual tumor maligno. Empecé a viajar, y, excepto mi poesía más o menos hermética, me situé al margen del ambiente literario habitual, y me dediqué a escribir sobre el mundo y sobre lo que veía en mis viajes. Budapest 1956, el Muro de Berlín 1963, París 1968, Sudamérica después de Cuba, y de nuevo el Muro, pero esta vez en 1989 y a continuación la Alemania unida… Durante los diecisiete años posteriores a mi abandono de la ficción se publicaron muchos de mis llamados “libros de viaje’, reflexiones y meditaciones sobre mis viajes por todos los continentes, como mis libros sobre Japón y sobre España, El desvío a Santiago, y no fue hasta entonces, después de diecisiete años de silencio, cuando apareció Rituales, el libro que yo había esperado todo ese tiempo. ¿Acaso fui consciente de que lo esperaba? No, yo sabía que debía esperar, pero no sabía qué, a no ser que, sin saberlo, hubiera estado esperando el instante de la ficción. Y solo después de esto aparecieron mis otros libros. ¿Qué había sucedido entretanto?
Había vivido y había viajado. En un libro sobre el filósofo Ernst Bloch vi un capítulo titulado Ontologie des Noch-Nicht-Seins (Ontología del todavía-no). En esta historia que acabo de leerles, aparecen algunos recuerdos de juventud que proceden de la época del «todavía-no». Vi, leí, esperé, y después escribí, y respecto a esto último puedo decir que me sigue alegrando no haber leído a Proust antes de esta época, porque también Proust pertenecía a la espera. Cuando al fin estuve preparado para ello, quise leerlo en francés, lentamente, página por página, hasta el increíble final de Le Temps Retrouvé, que me recordó al éxtasis de un montañero que ha alcanzado al fin la cumbre del Himalaya. No era el francés de mis camioneros, pero hay que reconocer que sin tal experiencia mi comprensión hubiera sido menor, y la ironía póstuma de este conocimiento es que un editor francés me recomendó recientemente que leyera a Proust en inglés, porque al haber sido traducido ya tres veces a este idioma a lo largo del siglo, sería mucho más moderno que en francés: una equivocación.
Proust y Pessoa nos han enseñado que es posible repartir la vida entre varias personas y escritores; Kawabata y Mishima nos han demostrado que la literatura japonesa, tan diferente a la nuestra, puede ser también muy cercana; Celan y Joyce, sin olvidar a Heidegger, hicieron de la propia lengua el sujeto de su obra, un lenguaje secreto que se escribía y solo después se descifraba, convirtiendo así la lectura en una aventura sin fin. El tiempo del «todavía-no» ya lo he dejado atrás para siempre. Nunca fui capaz de definir ese tiempo con abstracciones filosóficas, lo cual tampoco hubiera sido posible en mi otra época, las de las cabinas de los camiones. La esencia del «todavía-no» pertenece a la espera, es gracias al «todavía-no» que la obra adquiere su definitiva forma. Quien elija la abstracción debe contar su historia de otra manera o, mejor dicho, convertirse en otro escritor.
Hace un instante, este discurso contenía, según el recuento de mi ordenador, 3333 palabras. Yo nací en 1933, un año fatal para la historia europea, y mis dos últimos poemarios contienen cada cual 33 poemas. Para huir de esa afectación numerológica con el número 3, añadí algunas palabras en relación con la cita de Ernst Bloch, y ahora les digo, sencillamente: gracias, Formentor, gracias a todos ustedes. (*)
- Discurso leído por Cees Nooteboom para la entrega del Premio Formentor 2020
18 de septiembre de 2020
Traducción de Isabel-Clara Lorda Vidal
Los libros de Nooteboom

La mayoría de libros de Cees Nooteboom son editados en España por Siruela:
Venecia: el león, la ciudad y el agua, tiene prevista su edición en otoño de 2020.
Lluvia roja (Siruela, 2009) es un mosaico de su vida cotidiana en Menorca (el perro, anécdotas culinarias, los vecinos, el jardín), recuerdos de sus primeros viajes por el mundo y reflexiones sobre literatura.
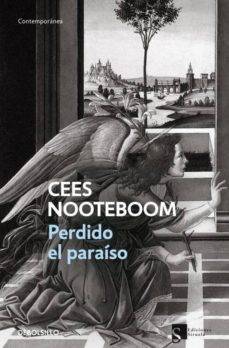
Desaparición del muro son las notas sobre los años que Nooteboom vivió antes y después de la reunificación de Alemania en 1989.
El día de todas las almas es una novela de la transición de la vida política y social en Berlín, a través de una historia de amor mientras reflexiona sobre las rutas de la historia.
El desvío a Santiago es un gran fresco de España que conoció en 1954 y desde entonces ha visitado casi cada año.
Rituales (1984) surge tras 17 años de no escribir ficción, sólo ensayo y periodismo.

En las montañas de Holanda es una fábula basada en La Reina de las Nieves, en la cual aborda la realidad y la ilusión.
Hotel nómada es un libro para espíritus viajeros, espejos y reflejos de sus vida y de otros antes que él.
Perdido el paraíso es la historia de ángeles en la que dialoga con la obra de John Milton El paraíso perdido. ¡Mokusei! es la mirada y la seducción sobre Oriente.
El enigma de la luz. Un viaje en el arte despliega la imaginación hacia mundos de artistas como Leonardo, Vermeer y Hopper.
El Premio Formentor
El Premio Formentor, sostenido con el mecenazgo de las familias Barceló y Buadas, concedido por primera vez en 1961, ha tenido dos etapas: entre 1961 y 1967 y la segunda desde 2011. La primera etapa fue impulsada por un reputado grupo de editores europeos como Carlos Barral, Gallimard, Einaudi, Rowolt…. Entonces convocó a los más destacados escritores de la época. Tenía dos modalidades: Internacional en la cual distinguía a un autor de prestigio universal: Samuel Beckett (por Triología), Jorge Luis Borges (Ficciones), Uwe Johnson (Conjeturas sobre Jacob), Carlos Emilio Gadda (El aprendizaje del dolor), Nathalie Serraute (Les fruits d’or), Saul Bellow (Herzog) y Witold Gombrowicz (Cosmos). Y el Premio Formentor, como tal, que galardonaba una novela presentada por las editoriales que participaban: Juan García Hortelano (por Tormenta de verano), Dacia Maraini (ETA del malessere), Jorge Semprún (El gran viaje) y Gisela Elsner (The Nightclerk).
En este siglo, desde 2011, el Formentor ha buscado recuperar el ambiente cultural y vanguardista y el prestigio a través de la distinción a una serie de autores por su obra. Los ganadores del premio han sido:
2011 Carlos Fuentes. 2012 Juan Goytisolo. 2013 Javier Marías. 2014 Enrique Vila-Matas. 2015 Ricardo Piglia. 2016 Roberto Calasso. 2017 Alberto Manguel. 2018 Mircea Cartarescu. 2019 Annie Ernaux. 2020 Cees Nooteboom.
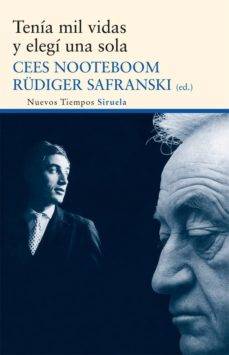
- Más información en Fundación Formentor.
Comparte esta publicación
Suscríbete a nuestro boletín
Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia