El Proust de Manhattan se descara
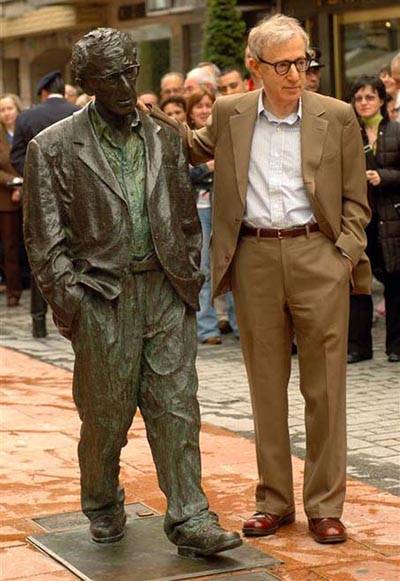
La estética gráfica de Woody Allen es imperecedera en su sobriedad. Less is more. Fondo oscuro, negro, y letras sencillas y claras, blancas. Sin más. Así empiezan y concluyen todas sus películas desde que tuvo el suficiente éxito para anteponer su estilo a los deseos comerciales de las productoras. Así es, también, la portada de su esperada autobiografía: negro absoluto hasta en las solapas y tipografía blanca que reza: A propósito de nada. Woody Allen. Autobiografía. Lo publica frugalmente Alianza Editorial, que se ha permitido el único lujo de darle textura a las letras para un tacto más sensual. Con razón ya dijo en cierta ocasión el propio Allen que, si algún día tuviera que reencarnarse, le encantaría hacerlo en las yemas de los dedos de Warren Beatty, quien suponía que ha manoseado a las mujeres más bellas del siglo XX: Isabel Adjani, Leslie Caron, Julie Christie, Madonna o Annette Bening entre otras muchas que se sepa de modo oficial más los rumores de sus flirts con Jean Fonda, Brigitte Bardot, Jean Seberg, Faye Dunaway, Natalie Wood, Darryl Hannah o la mismísima alleniana Diane Keaton y hasta con maduras irresistibles como María Callas, Vivien Leigh, Cher o Joan Collins. Sencillamente imbatible. Otras memorias memorables e incorrectas si algún día se atreve el hermano menor de Shirley MacLaine.
Pero volvamos a Woody Allen. Su libro tiene 439 páginas, que ya son, pero nada se insinúa sobre el candente tema de Mia Farrow y las acusaciones de acoso sexual que esta lanzó sobre su expareja hasta que alcanzamos la página 219. En ese paso intermedio de la autobiografía solo se dice que hablaremos del asunto más tarde, pero el autor espera que “esa no haya sido la razón para haber comprado el libro”. Un aviso para navegantes cotillas y morbosos. No obstante, llegado el momento, unas 40 páginas más adelante, Allen retoma el vidrioso conflicto y ya no lo deja hasta el final. Apenas aporta nada que ya no se sepa o aparezca en la Wikipedia, incluyendo sus impresiones personales sobre los personajes famosos que se han posicionado a su favor o en contra. Pero el relato de ese melodrama, en su conjunto, resulta verosímil y coherente por parte del guionista de Sueños de seductor (Play it Again, Sam), la película que le consagró a pesar de haber sido dirigida por otro, el realizador de oficio Herbert Ross.
¿Qué quieren que les diga? Si en paralelo a la lectura de este libro uno visiona su última película, sin distribuidor todavía para Estados Unidos por la torpeza del boicot por parte de Amazon Studio, y que ha tenido que emitirse por televisión como consecuencia de la pandemia, uno no puede sino darle la razón al director: Día de lluvia en Nueva York es una evidente pieza de rasgos autobiográficos –como buena parte de la extensa obra de Allen–, en la que un joven universitario, mitad Woody, mitad el personaje adolescente de Salinger, se liga a una sexy y decadente rica neoyorquina mientras cita nada menos que a Denis de Rougemont –El amor y Occidente– y a Ortega y Gasset –Estudios sobre el amor–. Resulta obvio que ninguno de los dos actores protagonistas, el imberbe Timothée Chalamet y la cantante infantil Selena Gómez, han leído a estos autores ni les sonarían de nada, amén de haber tenido la fortuna de que les escogieran para estos fantásticos papeles. A pesar de lo cual, han negado a Woody Allen, y renunciado a sus sueldos para parecer políticamente correctos y no sufrir el desprecio del mundillo analfabeto del cine americano. Lamentable. Con razón explica Allen en el libro que en sus películas no se paga el caché de las estrellas sino el mínimo que el sindicato de actores ha estipulado. Una cifra de risa y fácilmente donable por una juvenil estrellita del cine como es el caso.

Empecemos ahora por el principio tal como mandan los cánones. Woody Allen ha escrito un libro ameno, inteligente y divertido. Obviamente, a uno le debe interesar ese universo neurótico neoyorquino y el humor de raíces judías para paladear su biografía y su estilo, directo, sincopado, casi jazzístico y extremadamente introspectivo. Allen se esfuerza por parecer un personaje sin cultura, pero no es así. Los destellos de sus lecturas, las enseñanzas de los grandes pensadores y los mejores narradores de la cultura contemporánea salpican el texto por más que lo hagan entre risas y chanzas o liquide una lista de literatos como si bateara en un partido de béisbol: prefiere a Hemingway antes que a Henry James, al Stendhal de Rojo y Negro, a Dostoievsky, Camus o La montaña mágica de Thomas Mann, pero no aguanta a Faulkner, Kafka, Eliot o Scott Fitzgerald…
Una voz interior en primera persona recorre su propia vida a lo largo del libro, de modo muy similar a lo que ocurre en la mayor parte de sus 50 películas con su narrador en off y esa voz tan peculiar que tiene su doblaje español –de un catalán, Joan Pera–, idioma que, por cierto, trató de aprender en la escuela primaria. Además de prolífico, Allen es, pues, fiel a su estilo, a la manera de observar el mundo, deteniéndose en pequeñas pero nítidas descripciones, desnudando la vida cotidiana o poniendo el foco en nimiedades que esconden profundas e inesperadas consecuencias. Lleva cerca de medio siglo psicoanalizándose, así que no es extraño que su forma de mirar sea la que desvelara para la literatura Marcel Proust y que cambió el mundo interior para siempre y del que Woody Allen es uno de sus muchos y más afinados herederos.
Su historia personal empieza en Brooklyn, en el seno de una familia de clase media judía, una de tantas de esa ciudad también conocida como Jewishyork que mantienen algunas de las tradiciones festivas y sociales hebreas pero que deambulan ya en un proceso imparable de desacralización de sus creencias místicas. En ese tránsito de la religiosidad al laicismo judío viene al mundo el 30 de noviembre de 1935 –sagitario, como un servidor– Allan Stewart Konisgberg, así llamado al igual que la ciudad báltica donde vivió Kant, y con los mismos apellidos de su productora, que es su hermana. Tenemos, pues, 84 años. Sus padres le crían con cariño y atenciones, pero su progenitor es un buscavidas de la época que igual trabaja de camarero en un club nocturno que hace trabajitos para gánsteres de baja estofa y mucho gasto en apuestas. Allan es un niño despierto, con preguntas metafísicas muy prematuras, y que según su propio relato ni era divertido ni enclenque.
Desde su más tierna infancia dice tener habilidades para el béisbol aunque lo que realmente le gusta ver es el baloncesto al tiempo que muestra un don para apropiarse “de citas tomadas de fuentes eruditas”. Nada de intelectual. Empezó a leer para no hacer el ridículo con las chicas pijas de Manhattan a las que quería ligar, esas chicas con zapatos planos, vestidos negros, con apenas un pequeño pendiente de plata como único ornato y que se comían las uñas pero citaban a este y aquel por el camino de Swann. Para Konisgberg lo importante era la música, la más popular en su época infantil, de Cole Porter a Gershwin o Benny Goodman, que no mucho después ampliaría al estilo dixie del jazz de New Orleans al que ya sería fiel por siempre. Poco clásico, por más que haya llegado, incluso, a dirigir una ópera cómica de Puccini en La Scala de Milán.

No es un buen estudiante ni termina en la universidad. Quiere ser músico de viento emulando a Sidney Bechet, beisbolista, mago, jugador de póker, detective e incluso cocinero, pero termina ganando unos cuantos dólares escribiendo chistes. Y tiene suerte en esta faceta. Muy pronto le publican en alguna de las columnas famosas de la prensa de esos días posteriores a la guerra, cuando el mundo ha empezado a ser optimista y no hay espacio para más tragedias. Dado que cuando nació ya “era paranoico”, esa interioridad angustiosa le confirió carácter y sentido de la incredulidad, el paso previo a la ironía, la única forma inteligente de sobrevivir al absurdo de la existencia. Allan se cambió de nombre artístico por presiones de sus agentes e inicia una intensa carrera en el mundo de las variedades y los magazines neoyorquinos mientras se lleva a sus novias al cine, como hicimos todos, un programa doble tras otro, aunque también oía muchísima radio y solía gastar sus dólares en festines gastronómicos como comer almejas en McGinni’s o en timbas de cartas, gracias a cuyas ganancias empezó a comprar arte: un dibujo de Kokoschka, una acuarela de Emil Nolde…
Le fascinaba Bob Hope, con quien acabó trabajando, y también Groucho Marx y Chaplin –más que Buster Keaton, confiesa–. Pero en esa época, antes de los 20, empieza a escribir por encargo sin parar –en una máquina robada que le regala su padre. Escribe sin desmayo y le hace gracia a casi todo el mundo. Empieza a estar claro que su futuro es ese, el de escritor cómico. Cuatrocientas páginas después, Woody confesará al término de la autobiografía que él, realmente, se siente escritor, pues aunque haya terminado cineasta le interesa poco de ese mundo de los encuadres, la iluminación y el teatrillo con los actores. Lo suyo es crear historias, diálogos brillantes, miradas lúcidas y escépticas de un loco mundo del que casi sale trasquilado por la demencia que transpira la industria del cine, en especial la de California. Lee, escribe, va al Madison Square Garden y cena con amigos en Elaine’s.
Allen es radicalmente neoyorquino hasta en sus gustos cinematográficos, pues le fascinaban de niño las películas de té, amor y fantasía que se desarrollan en los grandes apartamentos dúplex de Manhattan. De hecho, terminó viviendo en uno de ellos, frente a Central Park, donde fue muy feliz a pesar de las goteras que padecía. Convertido ya en cinéfilo empedernido, sus gustos oscilan entre los grandes clásicos de las tramas –Alfred Hitchcock– o la angustia metafísica –Ingmar Bergman–, las comedias inteligentes –Lubitsch– y los musicales. No se ha reído con La fiera de mi niña ni Con faldas y a lo loco. Y siendo como es un cómico de éxito universal, su deseo interno siempre ha sido convertirse en un gran dramaturgo, y no solo se desnuda ante ese deseo insatisfecho, sino que se da cuenta de su escaso talento para ello por más que a los diez años ya citara a Freud en los trabajos escolares.
El libro, cómo no, repasa su obra fílmica aunque no con mucho detenimiento. En general Woody Allen tiene palabras elogiosas para casi todos sus actores y sus directores de fotografía –ha trabajado con los mejores, incluyendo al genial Vittorio Storaro en su última película ya citada o al español Javier Aguirresarobe–. Se detiene mucho más, en cambio, con sus matrimonios y aventuras amorosas. Woody Allen es el primer gran narrador de los sentimientos contemporáneos, cuya comicidad es fruto, posiblemente, de su necesidad de competir en el mercado de la seducción moderna. Él ha mostrado a las generaciones del último tercio del siglo XX los conflictos del sexo y el amor en un mundo de libido enjaulada que se liberaba tras las convulsiones juveniles de los años 60 y 70, construyendo nuevas formas de comunicación y neurosis posbélicas.

Cuesta creer, por ello, que Woody Allen sea un acosador sexual. Sencillamente no resulta verosímil. Se casó jovencísimo, a los 20 años y ya impulsado profesionalmente, con una chiquita de 17 –Harlene–, y fracasó; luego se enamoró hasta los tuétanos de la guapísima Louise Lasser que resultó ser maniaco-depresiva; descubrió y se metió en la cama de Diane Keaton antes de hacer la serie de películas míticas que encumbraron a ambos como leyendas de la cultura urbana: Annie Hall y Manhattan… para terminar explosionando con Mia Farrow –ocho años de pareja pero viviendo cada uno en su propia apartamento– y casarse en Venecia al modo más romántico con una huérfana coreana, su hijastra Soon-Yi, con la que dice haber alcanzado la paz y con la que lleva veinte años de matrimonio y dos hijas adoptadas que ya están en edad universitaria. Soon-Yi, a punto de cumplir los 50.
Todo lo demás es morbo disparatado. Una loca carioca, absorta por la influencia de Frank Sinatra y las secuelas de Polanski, digo de Mia Farrow y esas pulsiones de gran familia numerosa que sufren las actrices indefensas pero ricas de Hollywood. Y un mundo hipócrita e intelectualmente pobrísimo que se impone en el universo políticamente progre y correcto de los Estados Unidos, el país más enfermo del planeta por más que admirable en tantos aspectos –de su pasado–. Woody Allen, el Proust actual de Manhattan entre otros.
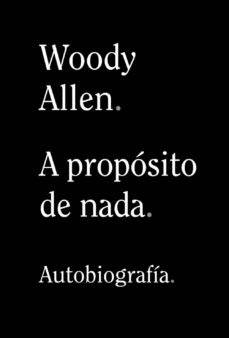
A propósito de nada
La autobiografía de Woody Allen
Alianza Editorial, 2020
440 páginas. 19,50 €
Comparte esta publicación
Suscríbete a nuestro boletín
Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia




