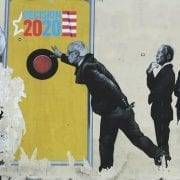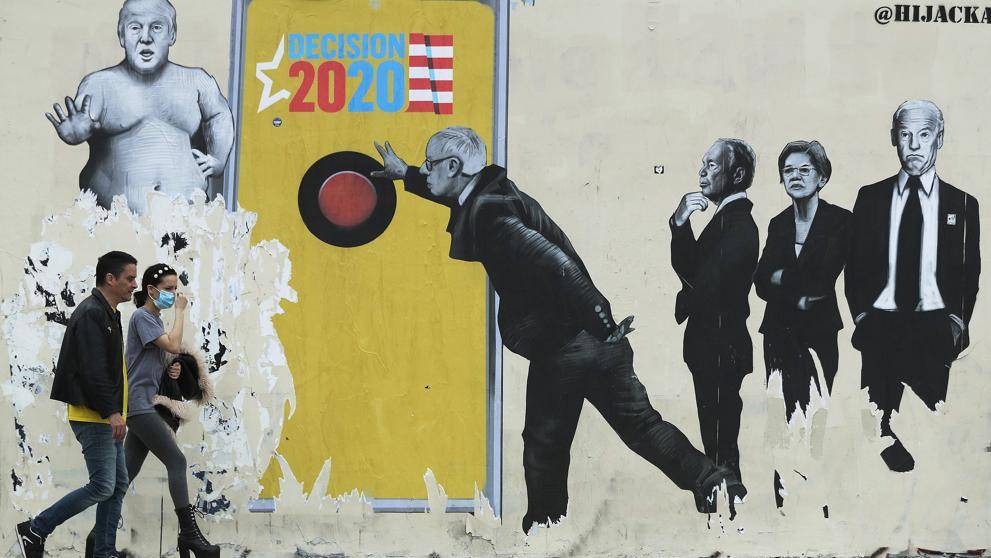
Por su interés reproducimos este articulo del José Enrique Ruiz-Doménec publicado en el periódico La Vanguardia.
Era prácticamente una obligación hablar hoy de la epidemia como protagonista de la historia. Confinado como todo ciudadano debe hacer en estos aciagos días, leo para reflexionar sobre el significado de lo que nos está sucediendo las páginas que Tucídides dedicó en la Guerra del Peloponeso a la peste de Atenas de tiempos de Pericles (el año 429 a C.) y me veo en la obligación moral de plantear los efectos de esa anomalía de la cotidianidad que ha supuesto siempre, y supone hoy más que nunca, la presencia de una epidemia en la vida social. No hay manera de adivinarla, pero sí una estrategia para vencerla. Es el peso del azar en la historia que debemos asumir de una vez por todas: una epidemia llega cuando menos se la espera, y da igual el nivel de control tecnológico que se tenga. Se puede predecir sus efectos pero tras estudiar otros casos anteriores. Siempre el problema se agudiza el día después. Como le sucederá a la actual provocada por la Covid-19.
Durante el tiempo que se padece, como nuestro tiempo actual, se lucha para vencer el contagio, como un titánico esfuerzo de impedir que se convierta en una pandemia que arrase para siempre un estilo de vida. Eso es lo que nunca se quiere. Nos aferramos a lo conocido.
Los seres humanos necesitamos respuestas en situaciones límite y reclamamos información de la historia. Buscamos en el pasado epidemias para ver si se puede aprender de su ejemplo en la ciceroniana convicción de que la historia es maestra de la vida. La opción puede ser útil si sabemos combinar, en la toma de decisiones, tanto el sentido del rumbo de casos análogos del pasado como la sensibilidad de saber adaptarlos al tiempo vital de quienes los sufren. Hoy se requiere, como antaño, una definición del modo de encauzar la recuperación ajustando las aspiraciones humanamente comprensibles de volver a la situación anterior a las capacidades, necesariamente limitadas, con las que se cuenta. Ya que se ha roto el principio de precaución debemos reflexionar en serio sobre los modos de acción, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad.
Hace años Arnold Toynbee hizo hincapié en una idea que parece necesaria: la historia es un equilibrio entre desafío y respuesta, cuanto mayor es el desafío más juiciosa debe ser la respuesta. Los cinco momentos de la historia universal que comentaré a continuación significaron otros tantos episodios en los que al desafío provocado por una gran epidemia siguió una juiciosa respuesta que abrió un futuro prometedor.
PRIMER MOMENTO: LA GRAN EPIDEMIA DE LA PRIMAVERA DEL 542
Es la más llamativa por ser la menos comentada pese a que el historiador Procopio tuvo conciencia inmediata de ella; rápidamente la vinculó al cambio climático visible en su tiempo por el abandono de superficies de cultivo y el desarrollo de los bosques que convirtieron la geografía europea en un paraje parecido al actual de África central. Sin razón aparente, durante la Pascua un brote de peste bubónica alcanzó la populosa ciudad de Constantinopla, que vivía sus días más gloriosos de la mano del emperador Justiniano y su esposa Teodora, a los que vemos representados en los mosaicos de la basílica de San Vital en Rávena. Escenas desgarradoras.

Los médicos encontraron la razón de la plaga en el interior de las hinchazones de los cadáveres, pero no lograban aislar la causa. Se moría por doquier, sin distinción de edad, sexo, dieta, clase social. Para los supervivientes quedaba la tarea de contabilizar víctimas, las medidas para enfrentarse a la gran cantidad de cadáveres o sencillamente la descripción del temor al contagio. En pocos años, la peste alcanzó las islas británicas e Irlanda. Se convirtió en pandemia. Fin de una época. Desaparecieron muchas plantas y buen número de animales. Algo había que hacer a parte de resolver el abastecimiento de provisiones, sobre todo alimentos, a una población acostumbrada al privilegio de vivir en un emporio de toda suerte de mercancías. Había dinero pero nada que comprar. La administración del Estado se redujo al mínimo. Al final, se produjo el estancamiento administrativo y militar, lo que supuso el fin del sueño de reconstruir la unidad del Mare Nostrum y de mantener abiertos los conflictos del imperio, con los vándalos en el norte de África, con los ostrogodos en el Adriático o con los persas sasánidas en Siria.
Pero la sociedad reaccionó. Se cambió la geopolítica para adaptarla al mundo surgido tras la epidemia. Los longobardos en Italia, los francos en Francia y los ávaros en el Danubio entraron en el escenario de la historia para quedarse: el resultado más llama tivo fue la formación del Imperio Caro lingio, un esbozo de Europa; por su parte, los bereberes en el norte de África y los árabes en la frontera sudoriental del imperio romano prepararon el terreno para asumir el mensaje del islam. El imperio bizantino se organizó para durar varios siglos más. Por tanto, ante la pregunta ¿fue un desastre esa epidemia? cabe responder sí y no. Los que entendieron la importancia del desafío acertaron en la respuesta y crearon ci vilizaciones nuevas; quienes buscaron excusas para seguir con sus conflictos internos, desaparecieron de la historia.
SEGUNDO MOMENTO: LA PESTE NEGRA DE 1347–1350
Es la epidemia más conocida, quizás porque sirvió de telón de argumento a la famosa crónica del historiador florentino Giovanni Villani, por no hablar de que se convirtió en una excusa literaria para Boccaccio o Chaucer. Fue un efecto no deseado de la primera globalización, la que unió Europa y China en tiempos de Marco Polo, la que hizo posible la ruta de la Seda por donde se trasmitió una bacteria mortal, la Pasteurella pestis, en el estómago de la pulga Xenopsilla, un bicho que mide menos de un milímetro y que anida en el pelaje de las ratas negras. Las bacterias, las pulgas y las ratas habían salido de su hábitat original, probablemente Asia Central, en el asedio al que los tártaros sometieron a la factoría genovesa en la ciudad de Caffa, en el Mar Negro, donde lanzaron cadáveres infectados por encima de las murallas. A partir de ahí se propagó primero por el ecúmeno mediterráneo y luego por todas las ciudades de Europa, donde los sistemas de alcantarillado y la eliminación de residuos eran el hábitat ideal para el desarrollo de la mortífera bacteria. Se convirtió por tanto en una pandemia.

El momento álgido fue el verano de 1348, cuando a la epidemia de peste bubónica se sumó otra de peste pulmonar. Una creó la escenografía de la muerte, bubones en el cuello del tamaño de una lenteja terminaban por reventar creando grandes machas de sangre (“la muerte roja”, se la llamó), la otra el contagio por vía oral, un poco de saliva del infectado era suficiente para contagiar un barrio y luego una ciudad. No se encontró remedio. Se combatió con el fuego y muestras de desesperación. Algunos contagiados caían en un coma profunda, postrados en un jergón hasta morir, otros sufrían delirios formando hileras de flagelantes que recorrían los caminos de aldea en aldea, había quienes se precipitaban de los tejados en medio de atroces gritos, y los no contagiados permanecía en sus casas con insomnio. Más de la mitad de la población europea desapareció en menos de tres años, dejando hondas secuelas psicológicas ante el hecho de ver, oler y sentir los cadáveres que se amontonaban en la calle. Se forjó un arte dedicado a entender los efectos de la epidemia en la vida social, surgió la danza de la muerte y una nueva moral basada en la devoción privada.
Pero la sociedad reaccionó. Se organizó de una forma diferente a la que había existido hasta entonces; se instauró una política más eficaz sobre la higiene pública y el urbanismo; se reflexionó sobre las líneas maestras de la gobernanza, se limitaron los populismos que agravaban el problema con las luchas campesinas en el centro de Francia o los lolardos en la campiña inglesa; se frenó la huelga de los cardadores de lana florentinos, los llamados Ciompi, se difundió el humanismo, que primaba la lectura del libro de la naturaleza. En suma, se crearon las condiciones para el Renacimiento.
TERCER MOMENTO: GRANDES EPIDEMIAS EN MESOAMÉRICA DE 1492–1520
Los exploradores y conquistadores trajeron de América la sífilis, pero llevaron un bueno número de enfermedades infecciosas que acabaron con más de la mitad de la población indígena. La serie comenzó con las epidemias por vía respiratoria, gripe en 1493, sarampión en 1500 y viruela en 1519; luego las que se propagaban por la vía digestiva, diarreas o la fiebre tifoidea y, finalmente, las que lo hacían por las picaduras de mosquito, como el tifus. Entre los intervalos de las grandes epidemias se desarrolla una sucesión de acontecimientos que definen la épica de los explo radores y la épica de los pueblos resistentes a la colonización. Son los historiadores de Indias López de Gómara o Bernal Díaz quienes informan de lo que muchos europeos empezaban a sospechar, la banalidad con la que se enfrentaban al viaje por el Atlántico.
Hoy se acusa a los conquistadores de llevar a cabo un genocidioconsciente de los pueblos que sometieron con la espada y la biblia. Algunos historiadores niegan la acusación, pero este debate señala el fin de la lectura heroica de la llegada de los europeos a América. Se demuestra que su responsabilidad es limitada, pues desconocían los efectos desastrosos de las epidemias que llevaban consigo en una población no preparada para las nuevas infecciones, pero la forma de abordar el problema demuestra simplemente un exceso de ego, que pronto se desborda para convertirse en la clásica altanería del dominador y el fraude en los informes transmitidos a la corte. Durante un tiempo, se planteó el problema a la defensiva, ignorando su implicación, como si su cultura no hubiera surgido de la pandemia de la Peste Negra años atrás. Luego se desvió el asunto a una cuestión doctrinal, el debate sobre la dignidad del hombre que afectaba a la manera de tratar a los indígenas, que dio lugar a la escuela de Salamanca y a grandes autores como el padre Vitoria, pero nunca se pensó resolver las epidemias en su raíz. Hay dudas si utilizaron algunos patógenos como una incipiente y rudimentaria guerra biológica, como hicieron ingleses y holandeses en la costa de la actual Massachusetts, cuando infectaron a los nativos con mantas contaminadas del virus de la viruela.
Pero la sociedad reaccionó: se crearon nuevas matrices urbanísticas en el desarrollo de las ciudades virreinales, se asentó una lengua común para mejor comunicar las decisiones del poder referentes al contagio, se ajustaron las acciones de los conquistadores a la ley a través del derecho de gentes.
CUARTO MOMENTO: LAS PLAGAS DURANTE LA GUERRA DE LOS 30 AÑOS (1618–1648)
En un libro reciente, Geoffrey Parkers nos cuenta la conjunción de tres desastres en el siglo XVII, la pequeña edad del hielo, la guerra de religión y una sucesión de epidemias de tifus, viruela, paludismo y peste. El foco más activo estuvo en la región de Lombardía, en especial en la capital, por eso se conoció como Peste de Milán, que se llevó consigo cerca de un millón de personas. El movimiento de tropas favoreció el contagio, pues un día estaban en Alemania y al siguiente en los Países Bajos. Los otomanos que recorrieron el valle del Danubio no sólo sembraron la muerte con sus armas sino por propagar la peste hasta alcanzar el grado de epidemia en Austria y Hungría.
Pero la sociedad reaccionó. Lo primero fue encontrar una vía para superar la discordia entre pueblos, y esa vía fue la diplomacia. Durante las reuniones que tuvieron lugar en Westfalia se creó la doctrina que fundamentó el estado-nación con poderes absolutos sobre sanidad pública y movimiento de personas y mercancías. Por su parte, Leibniz y otros escritores organizaron una república internacional de las letras para la trasmisión de ideas y conocimientos más allá de los credos religiosos. La conciencia crítica surgida como respuesta a la epidemia aparece trasplantada a los ilustrados del siglo XVIII, y convertida en un ansia de saber la diversidad del mundo animal, el visible y el invisible, con Buffon y otros miembros de la Enciclopedia. El compromiso político de alcanzarlo creó un horizonte de expectativas para superar la superstición dentro del espíritu de las leyes.
QUINTO MOMENTO: LA GRAN EPIDEMIA DE 1918–1920, LLAMADA GRIPE ESPAÑOLA
Vino precedida de dos brotes anteriores en el siglo XIX, cuando se popularizó el nombre de influenza para este tipo de enfermedad y que provocaron una gran cantidad de muertes. Recientemente, con el título de El jinete pálido , Laura Spinney se preguntó por las razones de que a comienzos del siglo XX surgiera la más grande epidemia de gripe de la historia, pues dejó casi cuarenta millones de muertos. Existe la opinión de que los primeros casos se detectaron en la base militar de Fort Riley en marzo de 1918, aunque otros creen que se dieron antes, en China, en otoño de 1917. El caso es que llegó a España en la primavera de 1918 donde la prensa se hizo eco de la epidemia con tal riqueza de titulares que pronto comenzó a llamarse gripe española. Así, y sin ser el epicentro, España se convirtió en uno de los países con más afectados, unos ocho millones, con cerca de trescientos mil fallecidos, a causa de una neumonía bacteriana secundaria en una época sin antibióticos, aunque también hubo muertes bastante rápidas por edemas pulmonares. Se supo que se estaba ante un virus A del subtipo H1N1 que afectaba sobre todo a jóvenes entre veinte y cuarenta años.

Pero la sociedad reaccionó. Primero tomó conciencia del peligro y se puso a investigar en los laboratorios; se crearon institutos específicos para aislar bacterias y virus con una tecnología cada vez más sofisticada y un método científico responsable. A pesar del malestar de la cultura que se generalizó en los años veinte y de los problemas financieros que culminaron en el crac de la bolsa de Nueva York, se emplearon grandes recursos en investigación médica. Se crearon vacunas y antibióticos con los que luchar contra el mal invisible creador de las epidemias, aunque no lograron evitar el mal visible que se estaba gestando con los totalitarismos.
En suma, si nos atenemos al ejemplo de estos cinco momentos en que una epidemia retó al mundo con un nivel de angustia que hoy volvemos a tener, nos damos cuenta de que para salir adelante la sociedad primero asumió de forma responsable el desafío e inmediatamente después elaboró una respuesta a la altura. Se acertó cuando la respuesta abría paso a un período prometedor, tras la peste negra llegó el Renacimiento, se erró cuando la respuesta fue pusilánime, partidista, torpe, sin generosidad. ¿Qué sucederá ahora? El desafío está planteado, la respuesta deberá ser más inteligente y creativa de lo hecho hasta ahora en la lucha de los fundamentos que han posibilitado la presencia de este mal en nuestra sociedad.
Comparte esta publicación
Suscríbete a nuestro boletín
Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia