Por R.Ballester Añón
Después de Dante y Petrarca, Giacomo Leopardi (1798–1837) se convirtió con sus Cantos en el más grande poeta italiano y uno de los más importantes de la literatura universal.
Su poesía se caracteriza por su extrema sensibilidad y un cariz filosófico, fruto de una formación filológica y un conocimiento enciclopédico de los que dan cuenta su dietario, llamado Zibaldone (es decir, mezcolanza) y los Opúsculos morales; con ambos se ha confeccionado la presente antología.
Leopardi nació la ciudad de Recanati. Durante su niñez y primera juventud se formó en la portentosa biblioteca del palacio familiar. Residió esporádicamente en Roma, Florencia (donde se coincidió con Stendhal), Bolonia, Pisa; en Nápoles pasó los últimos años de su vida; murió en la misma ciudad que su admirado Virgilio.
Fue educado por un padre afectuoso y severo, que quiso hacer de él un doctor de la Iglesia; y por una madre de religiosidad extrema e incapaz de efusiones afectivas, y que consideraba a la belleza como una gran desgracia y, viendo a sus hijos feos o deformes, daba gracias a Dios por ello.
En la adolescencia contrajo una tuberculosis ósea que derivó en una grave malformación de la espalda que padeció el resto de su vida.
En su diario asegura que en 1819 experimentó un cambio radical: su paso del estadio antiguo al moderno cuando privado del uso de la vista y de la continua distracción de la lectura, “empecé a sentir mi infelicidad de una manera mucho más tenebrosa y comencé a abandonar la esperanza, a reflexionar profundamente sobre las cosas”
La presente antología se estructura en seis apartados que se ocupan además de su teoría del placer, de las cuestiones más diversas ‑filológicas, poéticas, filosóficas, científicas, teológicas…
Su teoría del placer está presente como el marco de pensamiento en toda su obra. Según ella, el hombre manifiesta una inclinación a lo infinito puesto que tiene un deseo insaciable. Las cosas se le revelan siempre insuficientes en cuanto descubre su limitación real. La primordial manera de superar esta carencia es la imaginación, que dilata el deseo y hace que la mente extravíe, de anhelo en anhelo, en una impresión indefinida que sustituye de algún modo a lo infinito.
Efectúa observaciones acerca de los temas más variados:
Sobre el suicidio:
“No hay quizá cosa que conduzca al suicidio tanto como el desprecio por uno mismo (…) Soy un ejemplo: inclinado a exponerme a cuantos mas peligros mejor e incluso a matarme, la primera vez que me desprecié a mi mismo”.
Sobre el tedio:
“incluso el dolor que nace del tedio y del sentimiento de la vanidad de las cosas es más tolerable que el propio tedio”.
La compasión:
“nos hace experimentar un sentimiento totalmente independiente de nuestras ventajas o placeres y totalmente relativo a los demás” (…) “los hombres compasivos son tan raros y la piedad está considerada, especialmente en estos tiempos, como una de las cualidades más admirables y distintivas del hombre sensible y virtuoso” (…) “la compasión espontánea está enteramente abierta al misterio”.
Su ecologismo antes de fecha:
“Sólo la pura naturaleza nos puede liberar de la barbarie”.
Utilidad del poema:
“la poesía puede ser útil indirectamente del mismo modo que el hacha puede segar; pero su fin natural, sin el cual no puede existir, no es la utilidad sino el deleite”
Retoma, a su modo, la noción de sprezzatura de Baltasar de Castiglione, a propósito de la creación poética:
“intentad respirar artificialmente y realizar, pensándolo, alguno de los actos que se hacen naturalmente; no lo lograréis sino con gran esfuerzo y mucho peor. Del mismo modo, demasiado arte nos perjudica; y lo que Homero decía naturalmente de manera perfecta, nosotros, aún con infinito artificio, no podemos decirlo sino de manera mediocre” (…) “volamos bajo y no osamos elevarnos con aquella negligente, segura, espontánea y, diré, ignorante franqueza, que es necesaria en las grandes obras de arte”.
Sobre la negligencia artística:
“No hay hoy un Homero, un Dante, un Ariosto; Parini y Monti son bellísimos, pero no tienen ningún defecto”.
“En Dante hay negligencia, en Ovidio, no”.
Una deliciosa descripción de las peculiaridades de un poeta antiguo:
“el efecto indefinible que surte en nosotros las odas de Anacreonte no hallo similitud más adecuada que la de un soplo pasajero de vientecillo fresco en el verano, fragante y deleitoso, que en un momento nos restaura en cierto modo y casi nos abre el respiro y el corazón con una cierta alegría, pero antes de que podamos saciarnos plenamente de ese placer, es decir, analizar sus cualidades y comprender por qué nos sentimos tan refrescados, ya ese soplo ha pasado”
Una caracterización irónica de la tradición gala:
“La literatura francesa se puede llamar original por su suma y singular falta de originalidad”.
Para Leopardi “el silencio es el lenguaje de toda pasión intensa”.
En estas analectas también se incluyen algunos de sus magistrales: El infinito, Canto nocturno de un pastor errante de Asia, La retama o la flor del desierto…
La obra de Leopardi ha tenido lectores atentos y admirativos como Schopenhauer, Nietzsche, Ezra Pound, entre otros muchos.
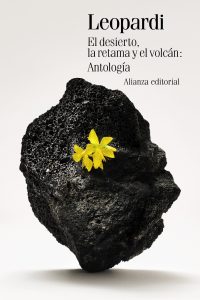
Título: El desierto, la retama y el volcán. Antología. (83 páginas)
Autora: Giacomo Leopardi.
Editorial: Alianza Editorial
Comparte esta publicación
Suscríbete a nuestro boletín
Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia




